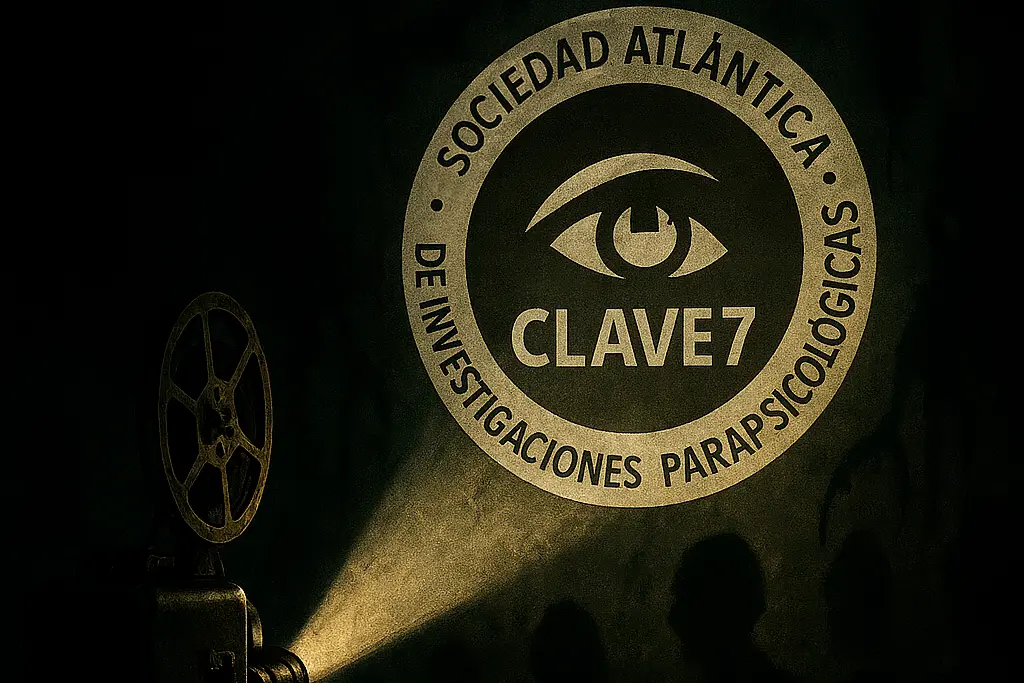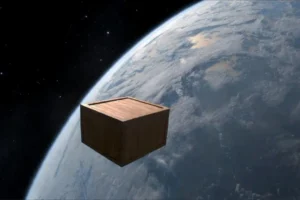Movidos por la misma curiosidad que nos sirve de combustible para continuar en esta, no siempre bien agradecida, senda del misterio. Por esa extraña enfermedad del alma que nos hace precisar saber siempre que hay más allá de las estrellas, más allá de donde alcanza nuestra vista incluso cuando se apoye en la insuficiente muleta de unos prismáticos. Movidos por la ilusión casi infantil de experimentar la emoción de la aventura, aunque consista en quedarnos quietos viendo como el universo gira a su antojo sin percatarse siquiera de que estamos mirando. Movidos por todo ello y más nos reunimos de nuevo en cierto lugar de la carretera ya conocido por nuestro grupo, dispuesto a pasar de nuevo una noche distinta, al raso, tal vez incluso aspera y fría. Así de absurda es la bendita locura del que nunca dejó de ser niño.
 El Sol brillaba con intensidad muy cercano al horizonte, hacia el oeste. Su brillo a aquella altitud es tan directo, espectacular, que nos obligaba a darle la espalda continuamente. Por suerte, bien alejado hacia su izquierda podíamos vislumbrar la majestuosa sombra triangular del volcán que da nombre a este parque nacional. Y justo delante, los implacables destellos que el Sol provocaba en las pálidas cúpulas del IAC. Aparcamos los vehículos en un apartadero, donde permanecimos esperando mientras merendábamos. Poco a poco fueron llegando otros coches que buscaban hueco en aquel terruño.
El Sol brillaba con intensidad muy cercano al horizonte, hacia el oeste. Su brillo a aquella altitud es tan directo, espectacular, que nos obligaba a darle la espalda continuamente. Por suerte, bien alejado hacia su izquierda podíamos vislumbrar la majestuosa sombra triangular del volcán que da nombre a este parque nacional. Y justo delante, los implacables destellos que el Sol provocaba en las pálidas cúpulas del IAC. Aparcamos los vehículos en un apartadero, donde permanecimos esperando mientras merendábamos. Poco a poco fueron llegando otros coches que buscaban hueco en aquel terruño.
En un momento determinado, nos fijamos que algunos de los que habían tenido la misma idea que nosotros, cruzaban la carretera y se adentraban en un camino forestal. Y decidimos hacer lo mismo. Bajamos por un resbaladizo terraplén y recorrimos el sendero hasta situarnos poco más abajo, junto a unas piedras de gran tamaño que nos sirvieron de asiento. Ya pasaban las 20:00 horas de la tarde y el sol aún permanecía brillando a nuestra espalda.
En una consecución de minutos, a nuestro alrededor se iban posicionando pequeños grupos de personas. De entre ellas, una se acercó hasta nosotros y nos saludó afectuosamente. Como si nos conociera. Y nos conocíamos, eso era cierto. Pero no nos habíamos visto antes. La magia del siglo XXI. Soledad y sus dos hijos no quisieron perderse aquel acontecimiento y, sabiendo que estaríamos por allí, se decidió a buscarnos. Nos reconoció, pese a que nuestras camisetas distintivas yacían desde hacía rato bajo los abrigos. En pleno mes de junio, con 26º en la capital y un sol de justicia… pero en aquellos momentos estábamos a más de 2.000 metros de altitud.
 Majek se replegaba, dibujando sinuosas formas en las nubes y tiñendo de un azul marino el cielo. Algunos aprovechamos para tomar algunas fotografías desde otro ángulo, mientras otros cargaban pilas atacando los frugales refrigerios que llevábamos. Desde este otro punto pudimos apreciar como la majestuosa sombra del Teide se adentraba ya en el mar. Pasaban las 20:30 horas y la Luna no hacía acto de presencia.
Majek se replegaba, dibujando sinuosas formas en las nubes y tiñendo de un azul marino el cielo. Algunos aprovechamos para tomar algunas fotografías desde otro ángulo, mientras otros cargaban pilas atacando los frugales refrigerios que llevábamos. Desde este otro punto pudimos apreciar como la majestuosa sombra del Teide se adentraba ya en el mar. Pasaban las 20:30 horas y la Luna no hacía acto de presencia.
El cambio de contraste entre luces y sombras derivado del ocaso nos revelo un nefasto hecho del que no nos habíamos percatado. Una cadena nubosa rodeaba hasta cierta altura la isla. Un hecho habitual en nuestro archipiélago, pero que en aquellos momentos se nos antojaba fatídicamente inoportuno.
 21:00 horas. Aun no ha oscurecido. Numerosos coches siguen llegando a aquellos pagos y algún conductor se aventura a adentrarse por el pedregoso camino en que nos encontrábamos, provocando un leve atasco que se soluciona rápidamente sin mayores percances. Nos sorprendió la noble camaradería con la que aquellos, totalmente desconocidos entre ellos, se dieron paso hasta despejar el camino. Un gesto que ayuda a reconciliarse un poco con las gentes de nuestro tiempo, apremiadas por unas prisas impuestas.
21:00 horas. Aun no ha oscurecido. Numerosos coches siguen llegando a aquellos pagos y algún conductor se aventura a adentrarse por el pedregoso camino en que nos encontrábamos, provocando un leve atasco que se soluciona rápidamente sin mayores percances. Nos sorprendió la noble camaradería con la que aquellos, totalmente desconocidos entre ellos, se dieron paso hasta despejar el camino. Un gesto que ayuda a reconciliarse un poco con las gentes de nuestro tiempo, apremiadas por unas prisas impuestas.
Puesto el sol, una nueva dimensión se nos habría ante los ojos. Los primeros tintineos estelares se apreciaban aquí y allá, en contraste con el parpadeo que por la carretera se percibía, generado por los faros de los vehículos que seguían llegando. Aquella loma se había llenado de murmullos, de risas y de músicas. La noche avanzaba limitando nuestro radio de visión a escasos metros. No encendimos las linternas. Ahora lo que había bajo nuestros pies había perdido importancia. De pronto, alguien, en cualquier lugar, grita levemente ¡Ya sale!
Escudriñamos el firmamento hasta descubrir una tímida franja anaranjada que emergía detrás de la columna nebulosa, y que poco a poco iba definiendo su conocida forma ¡Ahí estaba!
Fue ganando altura. Ver a nuestro fiel satélite teñido de una tonalidad rojiza resulta espectacular. Un acontecimiento que nuestros ancestros temían como presagio de calamidades. Incluso para nuestro ánimo, tamizado por más de 2.000 años de conocimiento, resultaba sobrecogedor. La Tierra, este planeta en que vivimos, por infinitamente pequeño que sea en comparación al Sol, se encontraba justo en aquel momento a la distancia precisa como para “hacerle sombra” frente a La Luna. Un hecho que se lleva repitiendo desde hace millones de años, desde antes de aparecer nuestra especie ¿Qué representa pues nuestra arrogante existencia frente a la inmensa consecución de hechos cósmicos?
Texto y fotos: Carlos Soriano